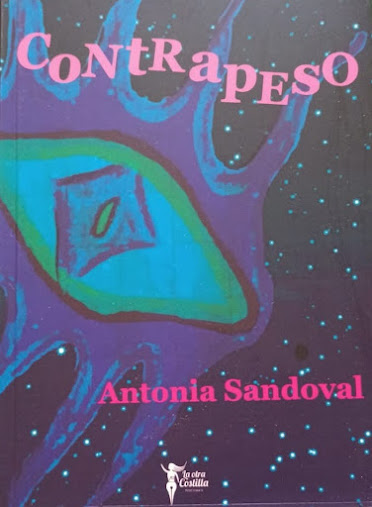COMENTARIO
LITERARIO
LA LENGUA
DE MARTÍ
EDICIONES
LOM
AÑO 2013
POR INGRID ODGERS TOLOZA
El libro La lengua de Martí, fue escrito
por Gabriela Mistral y compilado por Jaime Quezada. No se trata de un estudio
lingüístico sino de una reunión de textos, cartas, ensayos y comentarios que
Mistral dedicó a la figura de José Martí, a quien admiraba profundamente.
Este libro recoge el vínculo espiritual
e intelectual que unía a Gabriela Mistral con Martí. Para ella, Martí fue una
figura tutelar de América, un maestro de ética, libertad y lengua. Mistral lo
considera el más alto representante de una lengua hispánica americana que no
imita, sino que crea desde lo propio, lo humano y lo trascendente.
En los textos reunidos por Jaime Quezada
podemos observar: La devoción de Mistral por Martí como educador y patriota. Una
lectura profundamente ética y espiritual de su obra. La exaltación de su estilo
como modelo del castellano americano. La relación entre Martí y la América
mestiza, indígena y popular, que tanto inspiró a Mistral.
La mirada de Gabriela Mistral no es
filológica ni académica, sino afectiva, poética y profética. En su escritura,
Martí aparece como una voz fundadora de nuestra identidad hispanoamericana, un
hombre que usó la lengua como un instrumento de redención y dignidad.
La lengua de Martí, en esta versión, tiene un gran valor porque nos permite
ver cómo una poeta chilena del siglo XX lee y se inspira en un poeta cubano del
XIX, en un diálogo que atraviesa límites geográficos y temporales. Es el
testimonio del insondable sentido continental de la obra de Martí, y de cómo su
lengua inspiró a múltiples generaciones de escritores comprometidos con la
justicia y la belleza.
Pedro Henríquez Ureña,
al que debemos muchas definiciones del hecho americano, se encargó de enderezar
el vocablo torcido.
Él prueba que nosotros llamamos "tropicales" los estilos
superabundantes y empalagosos de los subrománticos franceses hospedados aquí
por escritores más segundones aún. El clima nada tiene que hacer con el pecado,
y para no citar sino un caso, cerca de aquí nació y pasó la infancia esencial
un poeta no dañado por la calentura del Caribe: en la Martinica vivió años
Francis Jammes.
Al revés de cuanto se ha dicho, la soberana belleza tropical
de América se quedó al margen de nuestra literatura, sin influencia verdadera
sobre el escritor y como rebanada de él. Ojos, oreja y piel se los hemos
regalado a Europa: paisaje, europeo, desabrido y neutro, es lo que se encuentra
en nosotros los criollos. Antes y después de José Martí ninguno se había
revolcado en lo fogoso y en lo capitoso de estos suelos.
Hay que llamar al cubano "hombre leal" por muchos
capítulos, pero, principalmente, por haber llevado el resuello de su tierra y
haber vaciado la cornucopia de una geografía a lo largo de toda su obra, en la
expresión hablada y en la escrita.
¿Qué hace el Trópico en la obra de nuestro Martí, el único
que lo representa?
En primer lugar, una calidez gobernada o suelta corre por su
prosa en un clima de efusión; marca sus arengas, los discursos académicos, los
artículos de periódico y las simples cartas. Yo digo calidez y no digo fiebre.
Tengo por ahí pespunteada una vaga teoría de los temperamentos de nuestros
hombres: los que se quedan en el fuego puro y se secan y se resquebrajan, y los
que viven del fuego y del agua, es decir, de un calor húmedo y se libran del
resecamiento y la muerte. Martí fue de éstos. A él lo asiste siempre la brasa
confortante o un rescoldo cordial. Si como pensaba Santa Teresa nuestro encargo
es el de arder, y la tibieza repugna al Creador, el Diablo es uno que tirita;
bien cumplió José Martí su encargo de vivir encendido y sin atizaduras
artificiales. Él ardía abastecido del combustible de su temperamento
cubano-español y también del Espíritu Santo que recorre su escritura en
garabateo visible.
La segunda manifestación del Trópico en Martí sería la
abundancia. El Trópico es abundante por esencia y no por recargo de bandullos o
períodos. El barroco fue inventado por arquitectos no tropicales, los cuales
buscando ser magníficos cayeron en gordinflonerías y excrecencias.
Más claro se verá el hecho visto en el árbol coposo: él no es
un abullonado, él es la fuerza llegando a sus topes. Hay que meter la mano en
la masa de sus ramas para hallar grosuras; mirado, él es esbeltamente soberbio,
nada más que eso.
En el tropicalismo de Martí, la abundancia es natural por
venir de adentro, de los ríos de su savia interna. En cuanto a natural no es
pesada, no carga ornamentos pegadizos; se lleva a sí misma sin pena, como los
grandullones llevamos nuestra talla...
Además, el criollo lector, congestionado de lectura, hervía
de ideas, a revés de los que siguen una sola como regato en tierra pobre; el
corazonazo caliente de emocional le subía a la garganta hasta en la charla
corriente; el vocabulario pasmoso les entregaba a manos llenas la expresión
justa y la más feliz. ¡Cómo no había de ser copioso! Lo hicieron en grande y no
hay por qué una criatura ubérrima dé la espalda a su haber y se fuerce a
regímenes de arroz. Corríjasele la abundancia y Martí se nos disuelve. Que los
demás escritores ecuatoriales vivan sin conmoverse delante de su gracia,
negocio de ellos es, mal negocio de distracción o de renegamiento; pero dejemos
que este respondedor describa su aposento geográfico que es su mesa de vivir y
su lecho de morir.
El metafórico. Otra manifestación del tropicalismo martiano
es la lengua espejeante de imágenes, el desatado lujo metafórico.
Dicen que en la naturaleza tropical fauna y flora están
supeditadas al ornato y por eso resultan más hermosas que productivas; dicen
que son blandas y fofas sus criaturas y que su belleza engaña como la
gesticulación ampulosa y buera. La verdad es que la naturaleza, que en otras
partes cumple su obligación de alimentar, aquí se da el gusto de servir
deslumbrando. El árbol de la goma, el cocotero, el mismo plátano llevan
vitalidad suficiente para dar mucho y les quedan todavía jugos para follajes
superlativos. No sé qué hay de propietario, de asalariado en la naturaleza
europea donde el sembradío se ciñe a la utilidad y no le sobra nada para
fantasía y locura. El Trópico nuestro se parece a Hércules, que era servicial y
magnífico en una sola pieza, vale decir, hazaña.
Pasemos esta misma generosidad a la naturaleza de Martí: Él
es un divulgador de ideas, pero como la savia le alcanza, él las echará a rodar
en torrente de símiles. Por otra parte, no es cosa de olvidar que él es sobre
todo un poeta, que, puesto en el mundo en una hora de dura necesidad, aceptó
ser conductor de hombres, gacetillero, profesor, etc., pero que de nacer en una
Cuba adulta y sin urgencias, se hubiese quedado en el hombre de canto mayor y
menor, de canto absoluto.
Como el árbol tropical que gasta mucho en la periferia
florida y que engaña con que descuida el rigor del tronco, así engaña la prosa
de Martí, y ha hecho decir a algún atarantado que su prosa no es sino casullas
de ropería arzobispal.
Suntuoso, es cierto, a la manera de los reyes completos que
dictaban legislación, religión, costumbre y poesía, que siendo sacerdotes no
descuidaron el espejo justo de trono y vestimenta y hasta solían corregir a sus
costureros e inventar danzas.
También aquí está el hombre construido en grande, que no
quiere constreñirse ni mutilarse de nada y hace brazada con las cosas buenas de
este mundo, hombre anti-asceta (aunque cuidase mucho de su decoro) por hallarse
cerca de la naturaleza que se burla de las penitencias.
Al lado de la extraordinaria sintaxis de Martí, está como
otro pilar de su maestría, la metáfora espléndida. La tiene impensada y no
extravagante, original y no estrambótica; la tiene virgínea Y siempre nueva,
sin caer por reincidencia en la misma o en la semejante;
"imaginífero" -D'Annunzio se llamaba así a sí mismo-, cuyo stock no
se vaciaba nunca.
La sabida frase del hombre que piensa en imágenes conviene a
Martí como a ninguno de nosotros. Hay que caer sobre algunas páginas del Asia,
en las cuales la poesía se traduce en una pura reverberación alegórico, para
encontrar algo semejante a su escritura. Pero la diferencia con el lirismo
asiático está en que, mientras aquél cae al atollamiento de flores y gemas,
Martí nos hace siempre sentir el hueso del pensamiento bajo la floración.
La metáfora cerebral y de química esotérica de los que han
venido después, no era la suya; el corazón fogoso y fogueado era su proveedor
de metáforas; así la tiene de espontánea y de cándida lo mismo en lo tierno que
en lo colérico.
Dicen que el estudio de un poeta lo dan sus metáforas por sí
solas. El método es habilidoso, pero se nos quedarían afuera los buenos poetas
ralos y hasta los ayunos de símil, que los hay. Para Martí el procedimiento
resultará excelente. En su montaña de metáforas se puede descomponer su alma
entera.
La última manifestación de tropicalismo que anotaremos en
nuestro hombre es la generosidad que le viene, en parte, de su riqueza misma.
El temperamento criollo rebosa de liberalidades; él se derrama en hospitalidad
y dispendios. Nosotros no somos pueblos de vísceras resecas, arca vigilada ni
alarmas de vieja despensera. Este sol que, en vez de asistir solamente a la
creación, la inunda y la agobia, nos ha criado en una pedagogía derrochadora.
Estamos llenos de injusticias sociales, pero ellas derivan más de una
organización torpe que de una sordidez con genital; andamos buscando un
abastecimiento racional de nuestros pueblos y cuando lo hayamos encontrado, los
sistemas económicos de la América serán mucho más humanos que los europeos.
Todo lo quiere para su gente Martí: libertad primero, cultura
y bienestar en seguida. Y como su estilo forma el aspa visible de su rueda
oculta, las liberalidades de Martí se traducen en su lengua por una
desenvoltura de señor acostumbrado a poseer y a dar. Voltéese en la mano el
estilo de los egoistones y se les sentirá la reticencia en la sequedad y el
temblorcito de la avaricia en la indigencia de la frase.